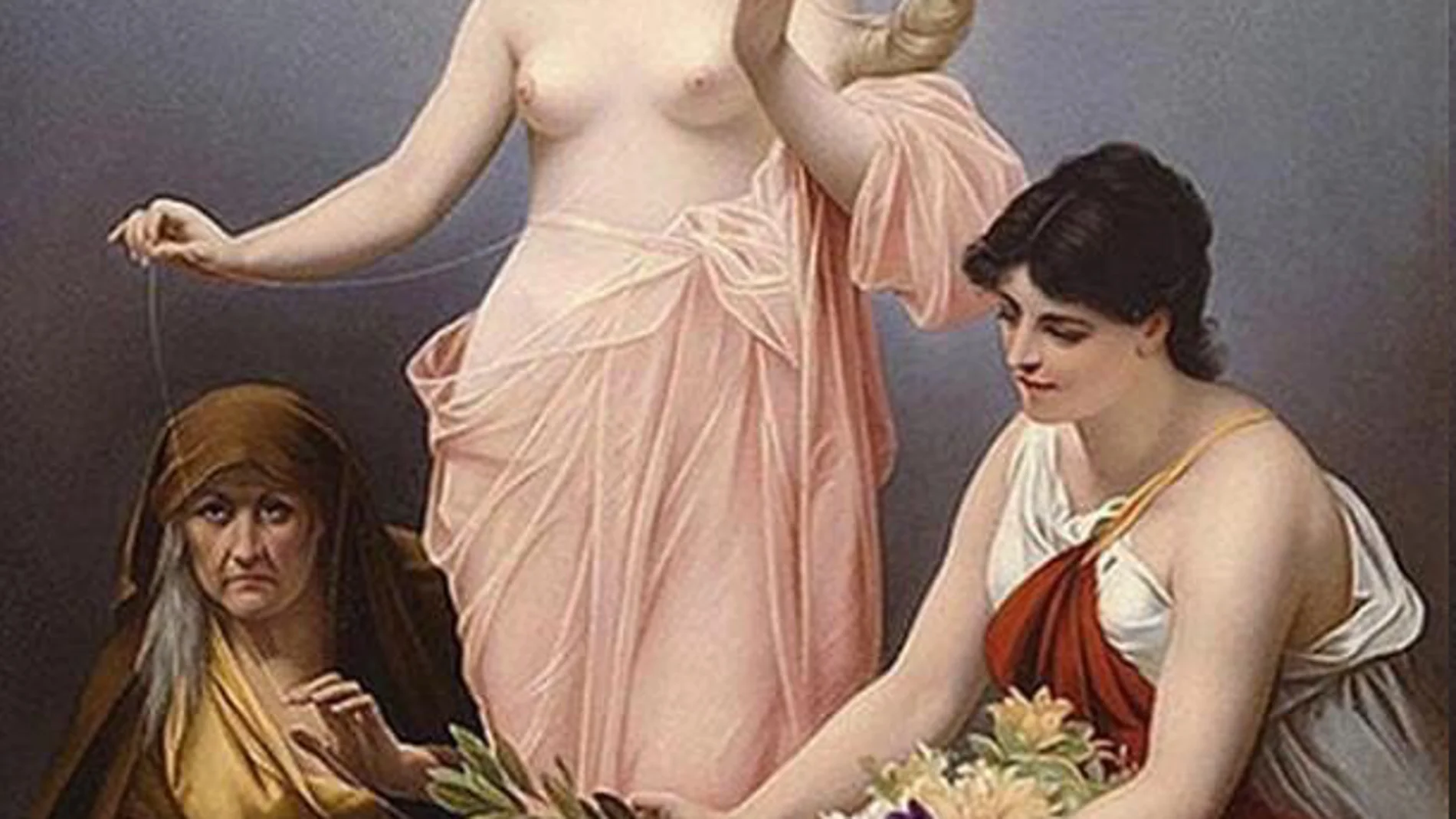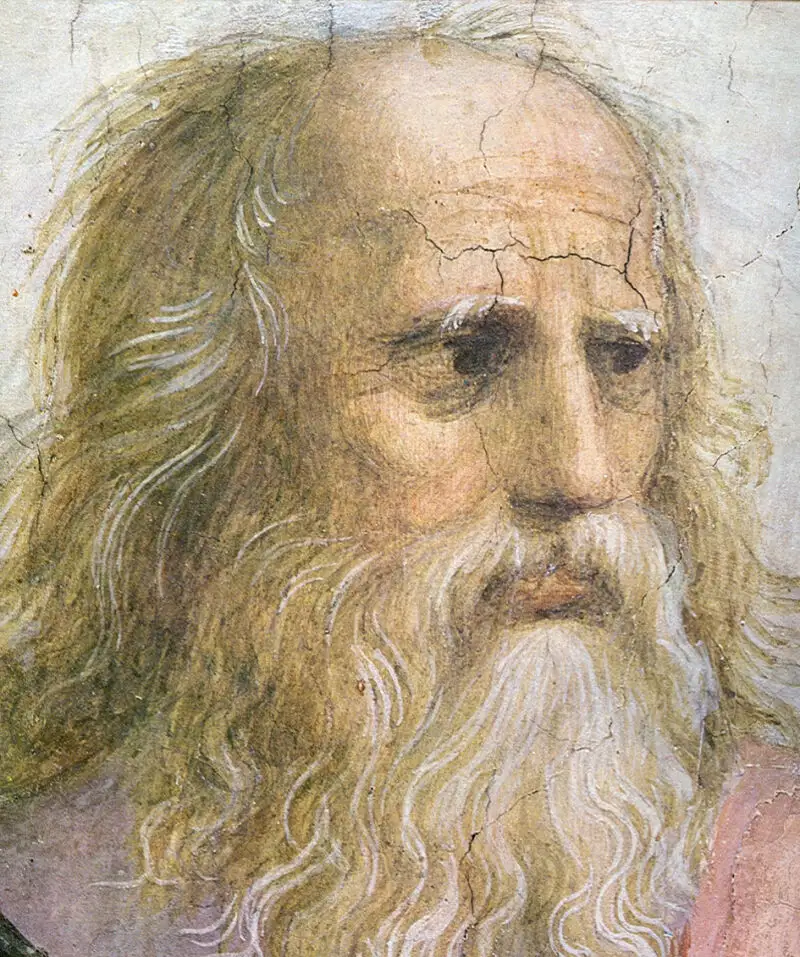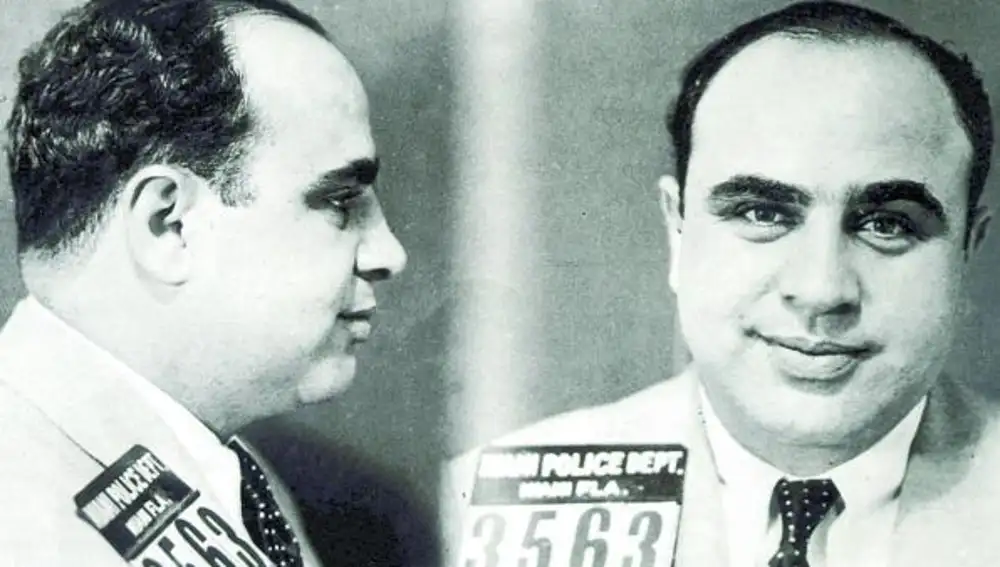Martes y como no toca una entrada de LA RAZÓN Y LA CULTURA esta semana traigo un artículo donde hablaremos Gaudí, su muerte y otros enigmas ahora resueltos, toca saber sobre su muertes y algunos enigmas más que se han podido resolver poco a poco con el tiempo.
Gaudí, su muerte y otros enigmas ahora resueltos
Paloma Pía Gasset, descendiente directa de Ortega y Gasset, publica su nuevo libro, «Gaudí. El misterio», con material inédito, y la autora nos explica los puntos clave de su ensayo
Cada vez que evoco el principio del fin del arquitecto universal Antonio Gaudí y Cornet, declarado Siervo de Dios por la Santa Sede, resuena en mis oídos esta hermosa y terrible estrofa de Miguel Hernández dedicada en caliente, escasos días después de su muerte, a su inefable amigo Ramón Sijé: «Un manotazo duro, un golpe helado/ un hachazo invisible y homicida/ un empujón brutal te ha derribado».
Y recuerdo también que estos versos sueltos de la celebérrima «Elegía» del poeta oriolano se publicaron por vez primera en el número 150 (diciembre de 1935) de la «Revista de Occidente» dirigida por mi antepasado José Ortega y Gasset, en homenaje a Ramón Sijé que acababa de fallecer aquella misma Nochebuena.
Todo empezó o, mejor dicho, terminó también para Antonio Gaudí la tarde del lunes 7 de junio de 1926, alrededor de las cinco y media, cuando, a punto de cumplir los 74 años de edad –nació en Riudoms el 25 de junio de 1852–, el arquitecto abandonó la Sagrada Familia para encaminarse al Oratorio de San Felipe Neri, en el corazón de la antigua Barcelona, y fue atropellado por el tranvía de la línea 30, que le llevaría finalmente a la tumba.
Hubo varios taxistas, por increíble que parezca, que rehuyeron el deber de auxilio al infortunado Gaudí mientras yacía semiinconsciente sobre el pavimento. La identidad de estos indeseables que decidieron pasar de largo y mirar hacia otro lado, en lugar de socorrer al pobre Gaudí, tendido entre estertores en la calle, ha quedado inscrita para la posteridad en el registro de la vergüenza. He aquí, ahora, sus nombres: el taxista Leopoldo Raber conducía un vehículo con matrícula 5889-B; Fernando Guitart, otro de la marca Fiat con matrícula 13270-B; y Ramón Subirana, el Ford de su propiedad con matrícula 18873-B. El dueño del cuarto vehículo con matrícula 18412-B se libró de la multa al no figurar esta placa en ninguno de los registros, razón por la cual los periódicos se hicieron eco únicamente de las tres sanciones.
Al cabo de casi trece años, el domingo 24 de diciembre de 1939, el amigo de Gaudí y arquitecto como él, César Martinell, recibió una invitación inesperada e insólita para asistir junto con otros camaradas de profesión al nuevo sellado de la sepultura de Gaudí, abierta durante la Guerra Civil, y a la consiguiente autentificación de sus restos mortales.
El 20 de julio, la casa de la Sagrada Familia fue completamente quemada y destruida, tanto el piso donde estaba el estudio de Gaudí, como la planta baja, donde vivía el matrimonio Jerónimo Alpiste Sánchez y María Eugenia García Campo, los porteros, con sus tres hijos Gregoria, Lázaro y Andrés. También quemaron las escuelas y el taller donde se modelaban las piezas. El fuego devoró piezas y planos, apuntes y proyectos, cuadros y dibujos, y también redujo a pavesas las maquetas del conjunto de la Sagrada Familia. Por fortuna, los grupos anarquistas fueron detenidos cuando intentaban volar la fachada del Nacimiento y el resto de la obra construida.
Meses después de la profanación del sepulcro de la familia del arquitecto Bocabella, las autoridades republicanas que ocupaban Barcelona atisbaron de noche algunos destellos de luz provenientes de las torres del templo y llegaron a sospechar que sus enemigos guardaban armas allí. Ello motivó luego un registro minucioso de la cripta, incluida la apertura de la tumba de Gaudí, la única que faltaba por descubrir, descartándose finalmente la existencia de armamento y atribuyéndose los reflejos luminosos a los mosaicos de las torres que la luna hacía brillar.
Apertura de la tumba
Pero antes de verificar los destellos de luz, la policía del Gobierno catalán ordenó la apertura parcial de la tumba de Gaudí, la única que todavía seguía tapada. Rompieron la losa por la parte inferior derecha, y repararon en que en su interior sólo estaba el féretro del arquitecto y que, al parecer, nadie había puesto una mano encima al cuerpo de Gaudí pese a que la tumba permaneció descubierta hasta la entrada de las tropas nacionales en la Ciudad Condal. La losa de la sepultura quedó así rota hasta 1939, año en que se retiró y se cubrió la tumba con una solera provisional. Más tarde, se colocó una nueva lápida con otra inscripción, esta vez en latín, que ha perdurado hasta hoy.
Pero era preciso comprobar que el cadáver del féretro fuese efectivamente el de Gaudí antes de volver a sellar la tumba, esta vez con una losa definitiva. Llegó así el viernes 29 de diciembre de 1939. Los testigos observaron cómo delante de la tumba de Gaudí, un albañil extrajo la solera provisional y fue entonces cuando pudieron ver el féretro a poca profundidad, a unos ochenta centímetros bajo el suelo. El obrero apartó a continuación la cubierta de madera, correspondiente al ataúd exterior de madera de roble, y surgió una segunda tapa de cristal, esta vez del féretro interior de zinc, a través de la cual pudieron vislumbrar de modo difuso el cadáver.
El albañil limpió el cristal con una bayeta e iluminó a continuación la tumba con una bombilla eléctrica suspendida de un cable. Esta vez sí que pudieron reconocer sin la menor duda las facciones de Gaudí, con su poblada barba. Al balancearse la luz, algunas partes opacas del cristal proyectaban sombras móviles sobre el rostro del cadáver. «Por un momento producen la sensación de gusanos en movimiento», advertía Martinell. Y añadía: «Más adaptados los ojos al medio oscuro del interior del féretro, volvemos a ver la estructura craneal de Gaudí, la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta. Se adivinan las mismas facciones y, vagamente, la barba, que aparece filamentosa en la profundidad, entre la mandíbula inferior y el hábito negro que viste. Recuerdo que fue enterrado con rosarios en las manos y buscamos este detalle, que nos cuesta descubrir. Las manos, que tenía cogidas, se le han separado. La derecha ha resbalado por el lado. Al fin vemos los rosarios, cogidos en la mano izquierda, confundidos entre la negrura del hábito».
A ninguno de los testigos le cupo duda así de que tenían ante sus ojos el verdadero cuerpo de Gaudí. Los dos albañiles que les acompañaban aquel día habían permanecido en el templo durante toda la guerra y ambos corroboraron que la tumba de Gaudí no fue profanada en los primeros días de la sublevación, ni tampoco cuando fue abierta por orden de la Policía de la Generalitat para descartar el ocultamiento de armas, en lugar de irrumpir allí las turbas de milicianos.
La exploración de la tumba y del cadáver del ilustre arquitecto duró alrededor de media hora, tras la cual César Martinell concluyó, pese al embalsamamiento que se le había practicado en su día al difunto: «El cadáver no está muy descompuesto, pero tampoco muy bien conservado».
Finalmente, se rezó un «Padrenuestro» y se volvió a colocar la tapa de madera. Acto seguido, se puso una solera de obra, sobre la cual se colocaría más tarde la losa definitiva de piedra que se conserva hoy en la capilla de la Virgen del Carmen donde reposan los restos del arquitecto, en la cripta de la Sagrada Familia. Gaudí vio morir, uno a uno, a sus familiares más directos y, para colmo de males, él mismo murió finalmente atropellado por un tranvía. Entre 1876 y 1880, ya habían fallecido cuatro familiares suyos: el hermano, la madre, la hermana y el marido de ésta, por este orden. Y por si fuera poco, entre 1892 y 1893 fallecieron otras tres personas muy importantes para el arquitecto: Josep M. Bocabella i Verdaguer, fundador de la Asociación Josefina, del periódico «El Propagador» e impulsor de la Sagrada Familia; Manuel Dalmases, su yerno, sucesor de Bocabella, y Francesca de Paula Bocabella, hija de aquél.
A la muerte de todos estos seres queridos, se sumó la del obispo Joan Baptista Grau i Vallespinós, guía y mentor espiritual suyo, en 1893. Las muertes inopinadas de sus familiares más próximos sumió a Gaudí en la más completa soledad a la hora de cuidar a su padre Francesc, de setenta años cumplidos, y a su sobrina Rosa, de casi dieciocho, quienes también fallecieron antes que él.
Mala salud
Gaudí tampoco gozó de buena salud en muchos momentos de su vida y experimentó así en propia carne su particular Gólgota. De joven padeció ya fiebres reumáticas. En 1910, a la edad de cincuenta y ocho años, se vio afectado por una anemia cerebral que le sumió en una depresión, obligándole a suspender su trabajo y a trasladarse a Vic para reponerse de la enfermedad, acogido por la caritativa familia Rocafiguera en su propia casa.
Pero no acabaron ahí sus padecimientos, pues al año siguiente, en 1911, tuvo que refugiarse en Puigcerdà aquejado de fiebres de Malta. Permaneció así aquel año golpeado por la fiebre y los síntomas de escalofríos, sudoración, fatiga, dolor de articulaciones y de cabeza, los cuales se complicaron con la artritis que tantos dolores le acarreó hasta el final de sus días. El agravamiento de la enfermedad le hizo temer por su vida, hasta el punto de que llegó a redactar su testamento sin moverse de la cama ante el notario de Puigcerdá, Ramón Cantó Figueras.
TODA LA INFORMACIÓN LO HE
ENCONTRADO EN LA PÁGINA
WEB DE LA RAZÓN.ES
Pirata Oscar